Las esperas en la infancia las estiraba como chicle Bubbaloo cuando acompañaba a mi mamá a trabajar.
Una mezcla entre satisfacción y resignación era la que me acompañaba entre los cubículos donde había diferentes tipos de personas con sus oficios; me inventaba rondines en los que recorría el primer y segundo piso de la televisora en donde mi mamá daba y grababa noticias.
Iba a donde se hacían las voces, a donde se editaban las grabaciones, a espacios en donde debía estar quieta y callada porque era el área de los camarógrafos y los programas en vivo.
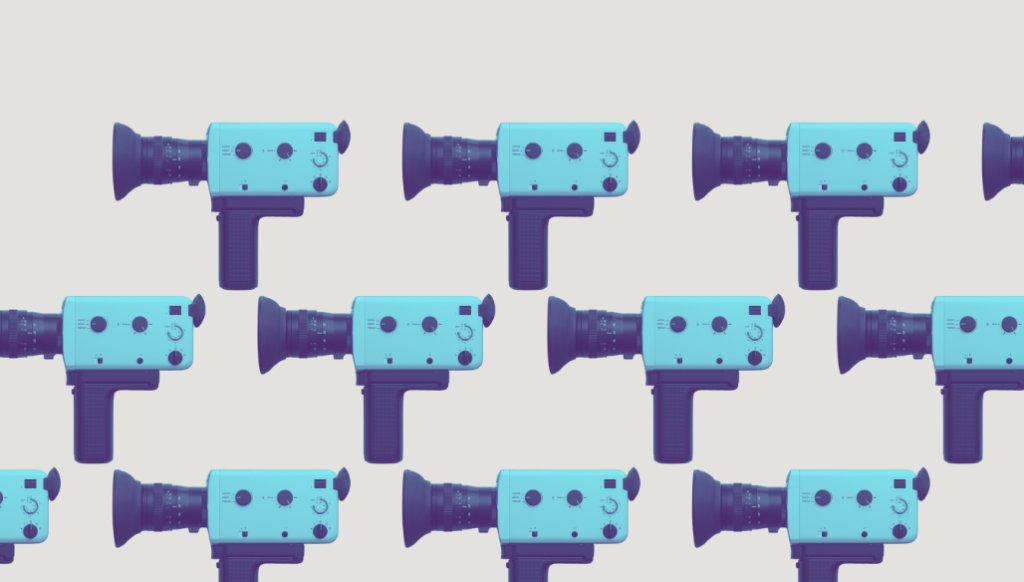
Pronto aprendí a identificar los movimientos que indicaban silencio absoluto y sin moverse “para nada” mascar chicle “prohibidísimo”.
Me auto impuse el “sólo poder tragar saliva” que realizaba como un acto de atrevimiento comparado al permiso que, según yo, se daban los camarógrafos al respirar y dar con miradas y movimientos de brazo las indicaciones a señas durante las transmisiones en vivo.
Pronto aprendí, por imitación a ellos a mover mi cuerpo sin tropezar entre los pesados cables durante la cuidadísima transmisión de las noticias y demás programas de entretenimiento en los que también había que estar callado.
La espera larga y silenciosa en ocasiones alcanzaba puntos tan álgidos que ni los juegos de chicles masticados estirados y remasticados los atenuaba.
Con el pasar del tiempo aprendí la diferencia entre los espacios de silencio absoluto y los medios silencios en donde el cuchicheo me permitía inflar y desinflar las bombas en complicidad con algunos camarógrafos que reían conmigo en bajito.
La espera de las palabras, la de las voces altas y de sonidos despreocupados tardaba en llegar y para cuando lo hacía el conteo de los minutos desaparecía, reventaba enormes bombas de chicle sin descaro, salía y entraba de la cafetería sin cuidar el movimiento de las puertas y corría despreocupada sobre las piedras sueltas con las que estaba pavimentado el estacionamiento.
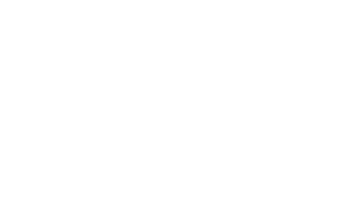

Deja una respuesta