Caminar como holandés implica andar en bicicleta de metal y de colores básicos. Bicis grandes y toscas con cuadros pesados cuya única función es la de desplazarte a tu destino. Todas las personas sin importar su edad andan en bici; los niños van y vienen en ella, salen de sus casas temprano hacia la escuela y llegan tarde imitando los horarios desgastados de los adultos.
Los adultos se desplazan por el pueblo con sus bebés en sillas que colocan sobre las bicicletas y los adultos mayores también usan la bici para moverse por entre los canales que entretejen las calles del pequeño pueblo de Leiden, la pequeña ciudad en donde me encontraba.
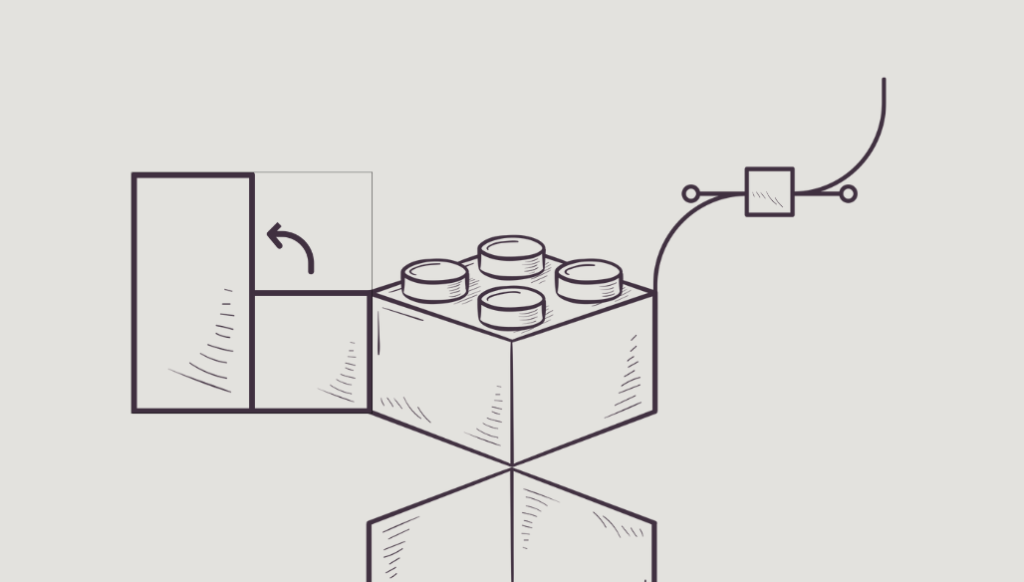
Vivía en el treceavo piso de uno de los pocos edificios habitacionales con vista panorámica que circundan la ciudad y desde ahí pude ver, apenas amaneció, esta forma tan natural de desplazarse de sus habitantes, incluso cuando las fuertes ráfagas de aire amenazaban su equilibrio frente al manubrio.
Desde ahí con vista privilegiada y sosteniendo una gloriosa taza de café caliente los ciclistas me parecían pequeños puntos desplazándose victoriosos contra todo pronóstico.
Andar en bici fue una experiencia distinta; sin taza de café y con cuatro capas de ropa encima montar la clásica bici holandesa, esa de metal y llantas grandes me fue imposible. La primera era demasiado grande, con la segunda no alcanzaba el piso y fue hasta la tercera con bici de niño que di mi primera vuelta holandesa.
El viento me pegaba en la cara, pedaleaba junto con el cauce del canal, rebasé señoras, me quedé atrás, adelanté el paso, me bajé y me subí, desestabilicé el cruce de un auto.
Me detuve para ver el camino que por el paisaje me anunciaba que ya estaba muy lejos de mi punto de partida, pero aguzando la mirada logré distinguir el treceavo piso que vigilaba mi camino.
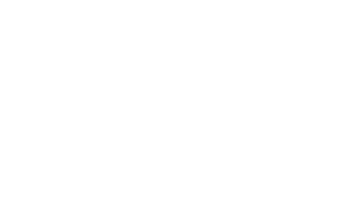

Deja una respuesta